Economista y editor de Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo (1977) es una de las voces liberales que más se escuchan en el Ecuador. Su opinión sobre la crisis, el empleo, la producción, etc. es demandada en entrevistas, foros y debates. Su ventaja es que conoce muy bien las aristas binacionales ecuatorianas, es un quiteño que vive en Guayaquil.
Los números y la profesión le vinieron con los genes: hijo de los economistas María del Carmen Burneo, exfuncionaria del Gobierno de Rodrigo Borja, y Alberto Acosta Espinosa, político de izquierda y presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Acosta Burneo se curó de espanto siendo adolescente cuando vivió en Moscú a inicios de los años noventa y se declara un liberal clásico.
Hace veinte años se casó con Diana Spurrier, hija del fundador del semanario, Walter Spurrier, y tienen tres hijos. Multifacético, su curiosidad lo ha hecho viajar por el mundo y su amor por la música lo ha llevado a incursionar como empresario artístico.
—Naciste en Alemania, a los tres años viniste a Quito y a los catorce viviste en la Unión Soviética. ¿Cómo te marcaron esas experiencias?
—Definitivamente, tuve muchísimas vivencias en la niñez. Cuando regresé al Ecuador a los tres años no hablaba mucho español, sino alemán, y en la casa era como un lenguaje secreto para decirme que me portara bien. Hasta que un día les dije que no volvieran a usarlo, habré tenido unos cuatro o cinco años, y ahí me olvidé del alemán. A la Unión Soviética me fui siendo adolescente con mi mamá porque su esposo fue embajador allá.
—Para entonces ya se había dado el divorcio de tus padres y el tercer matrimonio de tu mamá con Pedro Saad, ¿cómo fue eso?
—Realmente mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeño, habré tenido seis o siete años.
—¿Te marcó mucho ese divorcio?
—Por supuesto que fue un tema importante. Después, mis abuelos asumieron una posición muy activa en mi cuidado, tanto que ellos son importantísimos en mi vida. Casi todos los fines de semana pasaba en la casa de mis abuelos paternos y con los maternos nos íbamos de vacaciones largas a Loja, soy el primo mayor por parte de madre y era la mascota de mis tías menores. Mi abuelo Alberto Acosta Velasco (sobrino de José María Velasco Ibarra) tocaba el chelo, me enseñó el amor a la música.
—De ahí te viene la vena musical.
—Él tenía un conjunto de cuerdas, se reunían a tocar los sábados, a veces había un piano, y tocaban música barroca. Mi abuela preparaba todas las delicias para el té, que era bien sostenido. Era un programa de toda la tarde en la quinta en Sangolquí.
—¿Por qué escogiste el piano?
—Me gustaba, me parecía un poco más fácil. Como decía mi abuelo: la música es una gran compañera, es lo único que te acompaña toda la vida realmente.
—¿Cómo te acompaña a ti?
—Para trabajar, para concentrarme necesito música barroca y también me encanta (Serguéi) Rajmáninov. Me despierta, me genera como adrenalina.
—El abuelo Acosta era banquero y el abuelo Burneo hacendado.
—El abuelo Acosta era abogado de la Superintendencia de Bancos. Todos los viernes me iba a la quinta hasta el domingo. En cambio, cuando iba a la hacienda de Loja pasaba mucho tiempo con el hijo del mayordomo, nos hicimos muy amigos. Él tenía que ordeñar las vacas de sus papás, desayunábamos con la leche recién ordeñada, y luego cosechábamos el mishqui de los pencos porque esa miel era para los chanchos. Regresaba a Quito lleno de niguas, unos gusanitos que tienen los cerdos y que se te meten en los pies. Todas esas experiencias me marcaron mucho: yo soy todoterreno.
—¿Y de las abuelas?
—Como mi mamá estudiaba y trabajaba, entre semana pasaba mucho con mi abuela Carmen y la acompañaba al club de jardinería en La Carolina, soy muy aficionado a las plantas. A veces yo también participaba con mis arreglitos en los concursos del club. Mi abuela Ruth también era socia, la propiedad en Sangolquí tiene un jardín maravilloso.
—Pero volvamos a la adolescencia y el viaje a Moscú.
—Después del divorcio, mis padres se volvieron a casar. Tengo mi hermana Paz Guevara Burneo por parte de madre, y Alegría y Sofía Acosta Varea. Con Paz y Alegría tenemos como siete años de diferencia. A Rusia nos fuimos con Paz cuando yo tenía catorce años.
—Saad era asesor del presidente Borja en 1988, luego fue secretario de Información por pocos meses y después embajador en 1990.
—Mi padre me dijo que, si no quería irme, me quedara viviendo con él. Era una experiencia desafiante porque mi madre se había casado recién con Pedro, pero yo sí me quise ir…
—Tu mamá también trabajaba para ese Gobierno, ella tuvo la idea de organizar las ferias libres.
—Sí, ella estaba en el tema de las ferias libres, totalmente.
—Entonces se embarcaron a Moscú.
—Sí y no me arrepiento, fue una experiencia maravillosa. Entramos a una escuela cubana, en esa época eran los últimos años de gloria de la relación con Cuba. Me parece que se llamaba Guerrillero Heroico, había como seiscientos alumnos, era para hijos de diplomáticos cubanos principalmente. Almorzábamos en la escuela y después de comer había el recreo y se bailaba casino, un baile para ritmos tropicales, se lo hacía en círculos, yo nunca aprendí. Estaba enfocado en igualarme porque el nivel era superalto. Por la tarde tenía un profesor particular de ruso.
—Y comenzaste tu adoctrinamiento en el comunismo.
—Exactamente, porque formé parte de las juventudes de los Pioneros, donde nos adoctrinaban en el comunismo, el ateísmo, el colectivismo, etc. En la ceremonia me dieron el pañuelito distintivo rojo que se amarra en el cuello.
—Como el de los Boy Scouts.
—Es muy parecido, pero ideológico. Terminé ese medio año en la escuela cubana y al año siguiente, como la Unión Soviética les cerró la llave de financiamiento, tuvieron que cerrar la secundaria y me fui a un colegio ruso, la Escuela n.° 110. Así, el cuarto curso ya fue totalmente en ruso, hice amigos que mantengo hasta ahora.
—Era la apertura de la Unión Soviética después de la caída del Muro de Berlín, hubo el golpe de la KGB contra Gorbachov en 1991 y luego la disolución de la URSS.
—Rusia atravesaba una penuria económica. Había racionamiento de alimentos, cupones para el azúcar, cupones para la gasolina, para todo. Me acuerdo ver cómo Pedro cambiaba su sueldo y le entregaban maletines con fajos de billetes, era como en las películas.
—Había una escasez generalizada.
—Faltaba todo. Para los diplomáticos había un mundo paralelo, almacenes donde sí había todo. Los rusos no entraban ahí, un montón de lugares eran solo para extranjeros. En cambio, los almacenes normales estaban vacíos. Cuando había una fila larguísima, uno sabía que había llegado un producto. Uno entraba en esta lógica de comprar lo que hubiera. ¡En una ocasión compramos un cartón de focos!
—¿Y cómo viviste el golpe?
—Durante esos días no había como salir a la calle, había tres canales de televisión públicos, solamente pasaban El lago de los cisnes. Las radios clandestinas transmitían un ratito, pero enseguida las bloqueaban. Me acuerdo que Pedro hijo se fue a dormir en la plaza de la Alcaldía de Moscú donde estaba (Boris) Yeltsin.
“La música es gran compañera, es lo único que te acompaña toda la vida”.
—De cierta manera ustedes tenían una protección por ser diplomáticos.
—Había muchas restricciones, por ejemplo, uno no podía salir de la ciudad, pero nosotros sí podíamos viajar sin pedir permiso. En el colegio la situación era tan difícil que nos mandaban ayuda humanitaria de Europa, nos regalaban unas latas grandes, creo yo, de patas de res mezcladas con cacho, todo molido, una especie de picadillo. Y la otra cosa que me impresionó es la mafia rusa.
—Vivías entre dos universos. En el uno te adoctrinaban en el mundo ideal del comunismo y en el otro gozabas de los privilegios diplomáticos porque el comunismo no funcionaba.
—Totalmente, es que no funciona y la represión es horrorosa. En una ocasión que fui al médico, me fui con un amigo que me esperaba afuera pues no era diplomático. En esa época jugábamos con una cámara de video haciendo películas. Al rato vinieron a verme unos agentes de seguridad, me llevaron a otro cuarto a interrogarme. Me dijeron: “¿Sabe que está filmando y que esto es un objetivo estratégico del Estado porque es un hospital?”. Me hicieron todo un interrogatorio. A mi amigo lo tenían detenido afuera. Ese tipo de cosas son impactantes, éramos adolescentes. Y al mismo tiempo Moscú para mí fue una ciudad para la libertad, tenía catorce años y podía moverme solo por donde quisiera. Vivimos una experiencia cultural maravillosa, a pesar de toda la crisis íbamos a conciertos de música clásica, al ballet.
—¿Y cómo fue ese segundo regreso al Ecuador?
—Volví ya para empezar el quinto curso acá. Por supuesto esa estadía me curó del adoctrinamiento al comunismo o al ateísmo. Mis compañeros tenían otros intereses, el fútbol. A mí nunca me ha interesado. Mi papá me llevaba al estadio cuando era chiquito y yo iba con un cuaderno y crayones, y le decía: “Avísame cuando hagan gol”, y me pasaba pintando.
—No te pudo adoctrinar en el fútbol ni en las ideas de izquierda.
—Tampoco. La mejor vacuna fue haberlas vivido de primera mano, a mí no me las contaron, ahí me di cuenta de que eso no funciona y de esa falta de libertad, esa no es una vida digna para nadie.
—¿Eso no provocó contrapuntos con tu papá durante la adolescencia?
—No, pero cuando entré a la Universidad Católica y empecé a estudiar Economía hablábamos de distintos pensadores y a veces comenzábamos a argumentar de manera contraria.
—Tu mamá también es economista, ¿por eso te inclinaste por esa carrera?
—Mi mamá es economista, maneja una propiedad en Loja y la ayudo frecuentemente en muchos temas. Me gustaban los números, se me hacían fáciles.
—Pero no quisiste ser banquero.
—Fui banquero, empecé a trabajar en el Banco Solidario, después pasé a ABN AMRO Bank, pero estuve como seis meses porque Banco Pichincha compró su operación en el Ecuador. El ABN tenía un sindicato fortísimo y me pagaron una liquidación gigantesca que me sirvió luego para viajar cuando me fui a estudiar a la New York University con una beca Fulbright.
—¿Por eso te embarcaste a África?
—Postulé para irme de voluntario a una reserva de rinocerontes blancos en Botsuana (al norte de Sudáfrica), esos empleos en los que uno tiene que pagar para trabajar. Es un país grande con poquísima gente y muchos diamantes. Debíamos mantener la reserva, arreglábamos las cercas, íbamos a ver a los animales, vivíamos en una carpa.
—Los rinocerontes son enormes, su presencia transmite como una energía…
—Son impactantes, respiran muy fuerte y se siente miedo, miden como cinco metros de largo, pero se mueven rapidísimo. Éramos seis extranjeros y seis locales. Había que recoger leña para cocinar en una olla grandota y comíamos papilla de maíz. Era lo más parecido a una polenta, pero polenta con polenta, nada más. Cuando salíamos al pueblito, pobrísimo, me compraba latas de menestra que comía a escondidas. Solo estuve un mes así, el resto fue paseo de mochilero, me fui al delta del Okavango y crucé a Zambia. Retorné a Botsuana y de ahí me fui en una combi a Johannesburgo, a visitar compañeros que había conocido en Nueva York, blancos sudafricanos. En la combi yo era el único blanco, mis amigos me dijeron que era peligrosísimo, pero nunca me pasó nada. Después me fui a Shanghái, pero ya con un programa universitario. Me encanta viajar y mientras más exótico mejor.

—Por eso dices que eres todoterreno.
—Todoterreno.
—Y al regreso se dio el romance con Diana Spurrier.
—A Diana la conocí en unas Fiestas de Quito, un amigo nos presentó: “Miren, esta es la hija de Walter Spurrier y él es el hijo de Alberto Acosta, háganse amigos”. Él hacía el chiste de que los polos opuestos se atraen y así fue. Al poco tiempo comenzamos a salir, como ella vivía en Guayaquil, una semana viajaba yo, otra semana venía ella.
—Casi amor a primera vista.
—Sí, fue bastante rápido, a los seis meses le pedí matrimonio, no había billetera que aguante esos viajes. Era 2005 y Rafael Correa era ministro de Finanzas y mi papá dijo para que nos casara el civil, pero mi esposa, con mucha visión, se opuso, ella sí tenía la mente clara. Trabajé nueve meses en Guayaquil para Diners Club, luego me regresaron a Quito, y después de un año o algo así, mi suegro me propuso que trabajara en Análisis Semanal.
—¿Cómo ha sido esa relación familiar?
—Mi abuelita Ruth sufría porque, en la época en que estábamos comprometidos, Carlos Vera organizó un debate Alberto Acosta-Walter Spurrier, ella pensaba que se iba a acabar el matrimonio. En la práctica cada uno habló, el uno dijo que es blanco, el otro que es negro, y dijeron estamos de acuerdo, no se pelearon. Así han mantenido la relación, que es buena: cada uno piensa a su manera.
—¿Cómo te adaptaste a Guayaquil? ¿Eres binacional?
—Totalmente binacional y me acostumbré mucho a la vida en Guayaquil. Me han acogido muy bien, Diana conoce a todo el mundo, y la gente es muy efusiva y cariñosa. Ella también trabaja con nosotros, maneja toda la parte comercial y de relaciones públicas.
—Uno puede confundir analista con lobista.
—Nosotros no somos lobistas, no es nuestra área. A veces nos lo han pedido, pero para nosotros es incompatible, el lobista finalmente busca contactos, relaciones y convencer a alguien, pero eso puede comprometer la imparcialidad de lo que uno dice. O se es analista o se es lobista. Tampoco es compatible con la política.
—¿Por eso nunca has aceptado ningún puesto?
—Y me han propuesto muchas cosas.
—El presidente Guillermo Lasso te propuso.
—Bueno, si ya sabes, ya te puedo contar.
—¿Ministro de Finanzas?
—No, la vicepresidencia en varias ocasiones. En la última y en una anterior, pero no acepté porque es un camino sin retorno, el analista económico es independiente. Los políticos esperan una lealtad total, pero la lealtad es solo con la conciencia de uno mismo. A Walter le han ofrecido todo tipo de puestos y nunca ha aceptado. Los medios somos siempre incómodos al poder, imposible que se pueda aplaudir todo y eso molesta. El entonces presidente Correa hasta me hizo unos videos en sus sabatinas, me calificaban de “Mentira comprobada”.
—Tu papá ya estaba distanciado de la Revolución Ciudadana.
—Con mi papá no hablamos de temas económicos, sino más bien de temas personales, familiares.
—Nada de temas económicos.
—Ni políticos y con Correa sí nos insultamos frecuentemente. Él me insulta en Twitter (ahora X), lo insulto de regreso, pero elegantemente. Es fastidioso tener a este azuzador de odio permanente porque después viene una horda de troles y seguidores. En X peleo contra ideas precisamente de socialismo, de colectivismo, son temas abstractos, no personas.
—Justo tuiteabas hace poco sobre la independencia de la Corte Constitucional para que sus integrantes no sean sometidos a juicio político.
—Exactamente, en este caso, es un Gobierno (de Daniel Noboa) muy popular. Hay coincidencias, pero ir en contra de la institucionalidad del país no creo que sea la vía ni para combatir la inseguridad ni para fomentar la inversión.
“La falta de libertad, no es una vida digna para nadie”.
—Hay que tener mucha ecuanimidad en las redes.
—Me acuerdo de lo que recomendaba Velasco Ibarra, él decía que hay que tener una tendencia polémica e imparcial. En las redes se necesita la polémica porque así se amplifican los mensajes. Si todo el mundo dijera “Estoy de acuerdo”, no llega el mensaje ni a la esquina. Para mí las redes son un trabajo. Pasadas las seis de la tarde no las reviso porque, si entro y me insultan, me va a hervir la sangre y mi cerebro se va a activar pensando en argumentos para el debate.
—¿Y dónde te ubicas en el aspecto ideológico?
—Soy un liberal clásico, si le ponemos etiqueta, no estoy en el extremo de libertario, creo que debe haber un Estado, tiene que haber el respeto a la división de poderes y a la institucionalidad, un Estado de derecho, pero también un Estado limitado porque hay que defender la libertad, ese para mí es un concepto fundamental.
—¿Un liberal clásico en economía sería quién?
—Bueno de los grandes pensadores liberales, el austriaco Ludwig von Mises y otros de la escuela austriaca es Friedrich Hayek. Entre los autores modernos: Juan Ramón Rallo.
—Has mantenido esa vena artística y me contaban que en Guayaquil organizas recitales en tu casa, el último fue de soul y blues.
—Totalmente informada, ¿no trabajas para la inteligencia del Gobierno? (risas). La música es mi desconexión del trabajo, toco para conectar con la espiritualidad. La pandemia nos cambió, por las tardes trabajo en casa y, cuando termino la jornada, me demoro dos segundos en levantarme del escritorio e ir al piano, toco una hora.
—Tu hijo mayor es cantante.
—Mi hijo tiene diecisiete años y cantaba desde niño, era muy tímido y eso lo ayudó a fortalecer su autoestima.
—Tú también eras muy tímido.
—Totalmente introvertido, pero ahora me dan un micrófono y no lo suelto (risas). Todo fue una coincidencia. El profesor de canto de mi hijo, que es primo de mi esposa, nos pidió ayuda porque venía una soprano muy buena, pero se necesitaban más presentaciones para completar los gastos, entonces lo hicimos en nuestra casa. Organicé la logística y hubo una respuesta espectacular, tuvimos unas noventa personas. Ahora organizamos conciertos y producciones musicales.
—Te estás haciendo empresario musical.
—Domésticamente, sí. Empezamos en 2023, más o menos, y todos trabajamos en esto. Es enriquecedor porque es crear belleza y una experiencia, estar en una casa es distinto al teatro. La música nos atraviesa, tanto que estamos apoyando a nuestro hijo.
—En esa vena artística no has cultivado el ser escritor. Publicaste el libro Pasiones de juventud sobre unas cartas de Velasco Ibarra, pero no lo convertiste en novela.
—No, quería entender su pensamiento. Las encontré en el escritorio de mi abuelo, era un paquetito envuelto con una cintita. Mi abuelo me dijo: “Pon eso allá arriba”. Me lo hizo poner arriba del clóset, atrás, y yo avancé a leer “toda una vida”. Eso me olió mal, pensé en esa historia de mi abuela Ruth y su novio Carlos Ibarra, que era justo sobrino de Velasco Ibarra. Ya estaban para casarse, pero él murió. Y mi abuelo, que era muy amigo del novio, entró en escena y estuvieron casados más de setenta años. Pensé que eran las cartas de mi abuela con su primer novio, pero no dije nada. Cuando mi abuelo falleció, ahí sí las busqué. Esas cartas, escritas cuando Velasco era muy joven, hablaban de la manera de pensar del que sería cinco veces presidente del Ecuador, de su pensamiento filosófico.
—¿Velasco debe haber sido un mito en la familia?
—Totalmente. Lo que llama la atención es que, antes de ser presidente, cuando tenía veintitrés años ya lo trataban como a un ser extraordinario, diciéndole: “Tú viniste aquí para trascender”. Hablaban de su carácter irascible: cuando la comida estaba fría, era como una persona muy rígida. Esa reverencia estuvo presente en la familia toda la vida. Por: MONICA ALMEIDA – REVISTA MUNDO DINERS
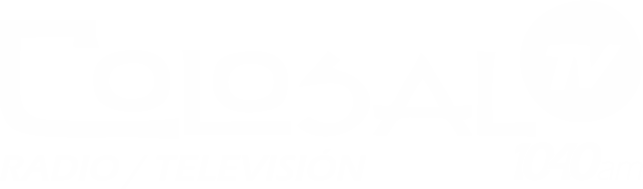











Mas noticias
Hospital Pediátrico Baca Ortiz realiza exitosa cirugía de preservación renal en paciente de un año con tumor de Wilms
Gemelos reciben alta médica tras 66 días de atención especializada en neonatología del Hospital General José María Velasco Ibarra
Ecuador se abre al mundo y muestra todo su potencial en la Cumbre de Gobiernos en Dubái.